…Aproximándonos desde la óptica de las Narrativas en el desarrollo de las entrevistas, distinguimos Actores: ciudadanos federaenses protagonistas de sus relatos y del evento de relocalización, con sus posicionamientos morales; Contextos: la vieja ciudad, la nueva ciudad y los entornos en los que se desarrollaron diferentes acciones; Trama: compleja, rica en recursos, con una problemática central referida al Traslado y Relocalización de la ciudad de Federación, y otras que giran en torno a esta cuestión, los años postergados hasta que se firmó el Acuerdo Binacional; el proceso informativo tanto del estado de la obra como de los procesos de adjudicación de viviendas y traslado; la pérdida del vecino; Desenlace: comienzo de la obra, organizaciones comunitarias y manifestaciones populares, enfrentamiento con las autoridades, ansiedades causadas por diferentes conflictos; Resolución: comprendida en el
traslado definitivo y en el proceso adaptativo en la nueva ciudad. A partir de la primera pregunta sobre la experiencia personal de traslado y relocalización, la temática en la mayoría de los casos consultados coincide en: La Identidad, El Desconocimiento de la formalidad del traslado, La Novedad, El Desarraigo y La Esperanza. Es dable destacar que si bien hay una coherencia en la percepción de los acontecimientos vividos, los relatos que se presentan muestran una variabilidad en la descripción de los mismos, en virtud de su singularidad y significados asignados. La narración comienza con la contextualización del tiempo y del espacio, con las características del pueblo de Federación, el proceso de traslado y las etapas previas a la relocalización, juicios comparativos o de valor entre las dos realidades vividas. Los relatos de las personas entrevistadas están realizados en su mayoría, en primera persona del plural. Primeramente hacen una descripción generalizada en la que se presenta la problemática como indiferenciada, a la población en general, para luego hacer puntualizaciones respecto a cada caso en particular, subjetivándolo.
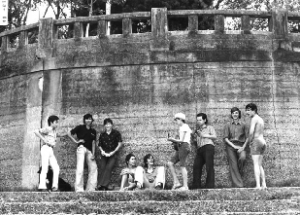
Leemos por ejemplo: “Veíamos nosotros jóvenes en ese entonces a los más grandes lo que hacían, viste, como los chicos cuando se agarran de las polleras de la madre o del pantalón del padre porque se asustan de algo, así estábamos”….
También, “¡Ah! nosotros no creíamos, decíamos: pero para hacer una casa están un año, mirá si van a hacer una ciudad, y cosas así”; “Tuvimos que aceptarlo, tolerar la transición…”.
Y en primera persona del singular: “Tengo que adaptarme a no vivir como antes, siempre con aquella formación, con las vivencias y adaptarlas acá con la ciudad nueva”; “Yo a mi casa no la elegí, no la decidí”; “Nosotros íbamos muy seguido a la playa pero acá yo me desconecté totalmente”.
Se infiere que la distancia emocional en el relato, se da en función a la magnitud del evento que hace difícil tanto la evocación como la narración del recuerdo y de allí que no predomine la expresión en primera persona del singular de las diferentes reacciones suscitadas durante el traslado. Observamos que en los relatos esta defensa podría estar evitando la utilización de expresiones descriptivas, significativas y personales, por una rigidez en la articulación de la explicación y comprensión de la experiencia vivida.
Creemos que una mayor flexibilidad en este caso nos hubiese dado más descripciones y mejores detalles de las situaciones enfrentadas.
En los relatos encontramos situaciones que son susceptibles de dolor y/o nostalgia, y no han sido dejadas de lado, ni las reacciones que ellas produjeron, lo que nos lleva a creer en una función del relato como la exaltación y/o reivindicación de su propia identidad, o la transacción entre una representación del pasado como buenos viejos tiempos y lo logrado actualmente.
Al preguntar acerca de la experiencia personal, los relatos esbozan:
Una expresión de estado de incertidumbre: las referencias a este estado están dirigidas a
varias temáticas debido a la complejidad de lo acontecido.
Por un lado encontramos una relación al “Fantasma” o “Espada de Damocles”, como es llamado, respecto a la credibilidad del traslado. Así lo expresa Horacio: “Había un fantasma de la represa de Salto Grande, una espada de Damocles, viste, porque no sabias si te caía o no. En Federación se arreglaba lo mínimo posible. La gente como no sabía si se iba a hacer,
no se le daba por mejorar”.
Por su parte Vera manifiesta: “Mirá, fue una época que no la esperábamos porque hacía cuarenta y cinco años que estaba el proyecto. Yo calculo que Federación quedó postergado por eso, porque estuvieron cuarenta años de espera entonces nadie mejoraba”.
Suponemos que la repercusión de este estado se focaliza, por las características de irrupción en un proceso normal y habitual indispensable para nuestra existencia, como también el hecho de minar el sentimiento de confianza, en el bloqueo de la realización
personal y familiar, al desaparecer la certeza de un futuro cierto o al menos avizorado, lo que llevó a postergar una decisión de progreso de forma implícita, que se generalizó en la mayoría de los ciudadanos.
Otras de las implicancias de este estado las encontramos en estrecha relación con la radicación en el nuevo emplazamiento. Al constituirse un nuevo lugar y al darse poca aunque progresiva información, los federaenses expresaban sensación de incertidumbre a través de interrogantes, lo cual nos hace suponer que con ello mitigaban la ansiedad generada ante la novedad, como lo plantea Dina: “Entonces estaba la cuestión ¡nos vamos lejos, nos van a trasladar!, ¡dónde va a estar nuestro lugar de trabajo!… cómo va a ser?… cómo, quién, hace la licitación para ver quién hace la ciudad… bueno toda una expectativa,… Entonces fuimos
pasando censos y más censos…. Eso significó también en esos censos que… nos indicaban cuáles podían ser nuestras casas,aprendimos cómo iban a ser nuestras casas,…, ahí aprendimos que teníamos cuatro tipos de casas”.
Estos estados son representativos en los casos 1, 3, 4, 6, 8, 9 y 10, respecto de la incertidumbre.
Las expresiones de dificultad de adaptación al cambio de emplazamiento, están relacionadas al nuevo contexto en el que se estaban insertando. El nuevo lugar nada tenía que ver con el pueblo en el que crecieron ya que no hay estructuras que hayan podido ser
trasladadas, salvo la cruz de la Iglesia. De esta forma se suscitaron dificultades relacionadas a:
Estado de la ciudad, Formato y Distribución de las personas, Diseño de las viviendas y Estilo de vida.
Estado de la ciudad: en los casos 1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10 han manifestado diferentes experiencias en las que fueron afectados, lo que les generó malestar, debido a la no finalización de las obras. Encontramos expresiones tales como en el caso de Abelardo: “Me acuerdo que cuando vinimos no teníamos puerta todavía, vos estabas viviendo pero la empresa estaba trabajando en la vivienda porque no estaba terminado, estaban trabajando en los pisos en los baños, armando los placares”. María C. “Acá no teníamos iluminación.
Yo allá vivía en una esquina y tenía un farol, en cambio acá no había luz al principio. Justo en ese tiempo se vino una época de tanta lluvia que no se podía salir de la casa por el barro y la greda porque no te olvides que estaba en construcción todavía”.
Formato de la ciudad: Dina detalla: “Nuestro plano no es el tradicional español, la plaza y los edificios alrededor, sino que es una calle principal que une tres centros, el centro cívico, el cultural y el turístico”.
Vera al respecto puntualiza: “Aparte la cuidad distinta, alargada, no era cuadrada como
en la vieja”.
A la distribución de las personas: “Nos quedaba lejos y todas las amistades que teníamos a dos cuadras o vecinos, cada uno en el lugar que les asignaron, quedaron lejos”.
De estas expresiones podemos inferir que los integrantes de esta micro-cultura, ante la redistribución urbana, experimentaron una desestructuración total y legítima de acuerdo a lo acontecido, y aunque dispuestos de otras formas por la nueva organización, éstos no perdieron la raíz de su identificación, sino que incorporaron un acontecimiento nuevo en su legado personal, como es la redefinición de su identidad, y en lo colectivo un discurso de identidad federaense que refleja coherencia y estabilidad, tanto en lo negociado por el cambio sufrido, como en la idea de la nueva realidad Federaense en el plano de las relaciones y/o interacciones. De aquí se valen para replantear la nueva manera de hacer referencia a su
pasado “La Vieja” en contraposición a “La Nueva”, y también de la significación atribuida al
agua, por ejemplo. 
En el discurso observamos que su identidad no se adhiere exclusivamente a la dependencia
del contexto físico de la antigua ciudad que les dio posibilidades de valorizar y apropiar, sino
a la interacción que los distinguía como pobladores.
Reseñamos a través del relato de Graciela: “Acá el vecino era importante. Te daba
identidad. Ellos sabían quiénes éramos, eran testigos de nuestra vida. Si bien era un pueblo
chico y nos conocíamos todos, una de las primeras cosas que sufrimos en el traslado fue la
pérdida del vecino en el nuevo emplazamiento”.
Y de Daniel: “Federación antes era chico, vos te conocías con todos los que vivan ahí,
capaz que no mucho, pero sabías quien era. Por ahí pasaba uno y le decías algo y el otro te
contestaba de media cuadra y así te conocías”.
Creemos que los relatos evidencian la desestructuración de las formas de comunicación y relación, que llevadas al nuevo contexto no encuentran la sintonía costumbrista lo que favorece la creencia de una individualización creciente, como lo verbaliza Blanca cuando
manifiesta ver una sociedad más fría e individualista.
Es importante tener en cuenta que la migración provoca un desequilibrio en la personalidad y una desestructuración de las costumbres y creencias establecidas y compartidas, llevando a las personas a estados de introversión y aislamiento, como se reflejan
en los casos aquí estudiados cuando observaron “momentos de meterse para adentro”, llevándolos a desestimar como prioridad el contacto social. 
Cabe destacar que simultáneamente en esta transición de la etapa evolutiva se busca
concretizar el proyecto de vida, subrayando el impulso a la realización de objetivos y metas
personales y familiares, en este caso algunos ciudadanos se vieron beneficiados de poder
acceder a la vivienda propia por lo que comienza a tomar protagonismo una actitud optimista
y abierta a las nuevas posibilidades, como lo demuestra Dina: “¡Uy! qué suerte vamos a una
ciudad nueva, vamos a tener una casa nueva y todo nuevo y puede que nuestros hijos tengan
mejor pasar”.
A pesar de ello no debemos olvidar que paralelamente se va desarrollando un proceso de
cambio o de duelo interno, que inclina a la persona a periodos de soledad para elaborar la
pérdida.
En relación a este planteo encontramos los casos: de 1, 4, 5, 7.
En el caso 1 se expresa tal vez el mayor grado de dificultad en la adaptación de la relocalización. Lo manifiesta diciendo: “Tengo que adaptarme a no vivir como antes, siempre con aquella formación, con las vivencias y adaptarlas acá con la ciudad nueva”.
Se infiere que este traslado fue asumido de manera progresiva, trayendo repercusiones en la vida cotidiana que debieron desaprender en ese momento e ir construyendo una nueva estructura en el nuevo emplazamiento.
Dina a raíz de esto: Llegaba sábado y domingo y ahora qué hacemos. Porque en la vieja
sabías dónde vivían nuestros amigos, dónde nos juntábamos, sabíamos que hacemos o que
no hacemos”.
Entendemos que el impacto más tangible en la relocalización ha sido la nueva distribución de los ciudadanos, en tanto la cotidianeidad con el vecino, los actos de compartir, y los vínculos afectivos en sus diferentes niveles, cambian totalmente, para empezar de cero en la
mayoría de los casos, demandándoles un trabajo de reconocimiento y de interacción tal que
permitiera depositar la confianza y así recuperar la buena vecindad.
Respecto del Diseño de las viviendas y Estilo de vida: en lo inmediato a la relocalización relatan experiencias de sensaciones de confusión suscitadas a raíz del diseño de las viviendas, como cita Daniel: “Estábamos un poco confundidos cuando ocupamos la casa que nos asignaron, eran todas iguales”.
Dina describe: “Había que contar las cuadras porque sino uno se perdía, porque era todo
igual, entonces había que mirar bien, porque nuestra costumbre era de entrar por el fondo,
¡ay! me equivoqué, y había que salir rapidito para que no te dijeran nada, o decir, ¡Hola
vecino me equivoqué! 
En el caso de Blanca, puntualmente, apela a un recurso sensitivo: “No estaba en la casa
antigua, de espacios grandes, con un olor muy particular, con muebles de estilo antiguo. Yo
me sentía extraña, usar estos elementos modernos, me faltaba el olorcito a casa”. Es notorio
este recurso (olor) para refrendar la identidad, pues lo destaca como un factor de importancia
para desarrollar el sentido de pertenencia y apropiación, de esta manera subraya el proceso
adaptativo al nuevo lugar.
Son relevantes también para los casos 1, 3, 4, 6, 9 y 10.
Encontramos como emergente la falta de contemplación al “Factor Humano” en el proyecto de relocalización en cuanto se inhibió un proceso de apropiación de lugares por la falta de libertad de elección a darle su impronta personal y/o colectiva, entendiendo que en un proceso de relocalización dar la posibilidad de involucrar la impronta personal a la vivienda y al contexto en este caso particular, permitiría realizar un proceso de duelo menos doloroso en tanto no coarta la libertad de la persona para definir sus propios espacios.
Se refrenda esta falta también, al momento de realizar los traslados de las personas, cuando se indicaba que las zonas que debían hacerlo eran las que encontrarían primero el agua a medida que se iban abriendo las compuertas de la represa para ir llenando el embalse, por lo que a la gente la trasladaron sin miramientos y de manera apresurada. Es en este último carácter que los federaenses fundamentan la idea de compulsividad. Pero a los efectos de ser fiel a los relatos transcribimos la siguiente consideración disidente, Hugo manifiesta: “En ese momento estaba el gobierno militar, una vez escuché a ciertas personas que esto era impulsivo, que no te daban a elegir, que te daban un grupo de viviendas y ahí tenías que elegir. ¡Pero cómo iban a ponerse de acuerdo toda una población entera!, no había tiempo. Para mí no fue tan así”.

Be the first to comment on "OTRA PARTE DE LA TESIS REALIZADA POR FRANCISCO BORGO RESPECTO DEL TRASLADO DE LA CIUDAD DE FEDERACIÓN EN 1979."